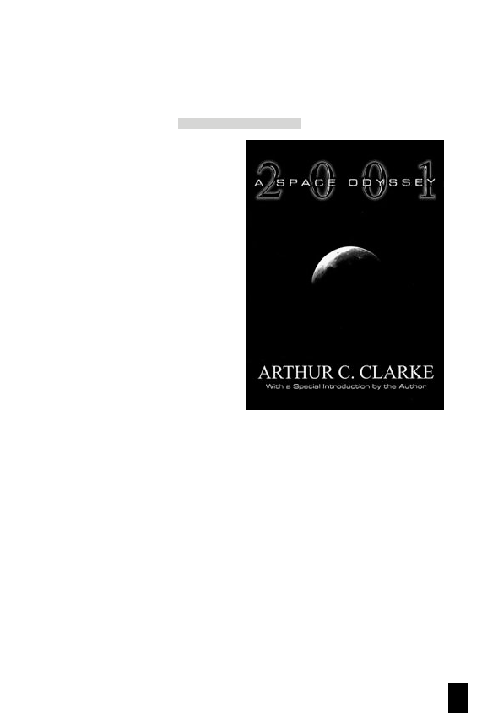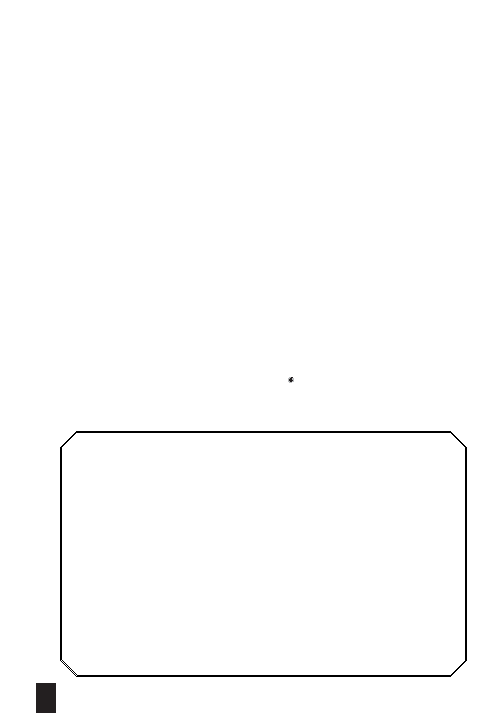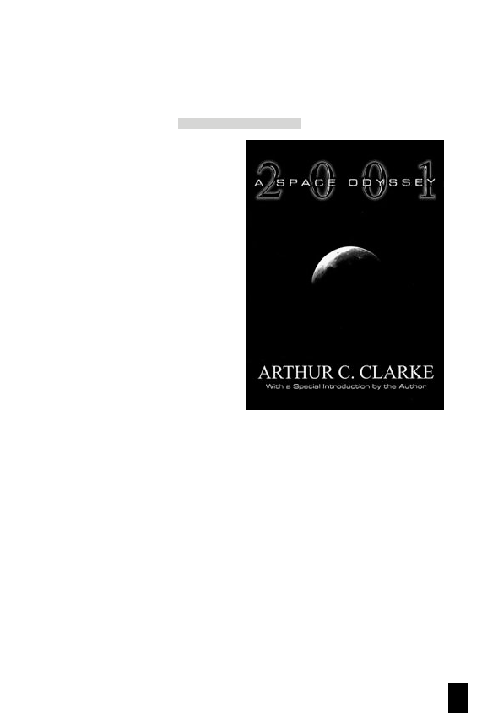
(Invierno 2000)
el esc
é
ptico
57
MIQUEL BARCELÓ
D
D
esde que Isaac Newton formulara sus famo-
sas leyes de la mecánica celeste, parece que
el número tres resulta especialmente ade-
cuado para establecer un grupo de leyes relaciona-
das entre sí. Otro Isaac, el divulgador científico y
escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, también
dejó en tres su primera formulación de las leyes de
la robótica. Arthur C. Clarke, de nuevo divulgador
científico y escritor de ciencia ficción, dispone a su
vez de tres curiosas
leyes, formuladas esta vez en
torno a la ciencia y la tecnología.
La primera de esas tres leyes de Clarke, expre-
sada a principios de los años sesenta en el libro de
ensayos
Perfiles del Futuro (1962), nos dice:
“Cuando un científico famoso, pero ya de edad,
dice de algo que es posible, es casi seguro que esté
en lo cierto. Cuando dice que es imposible, proba-
blemente se equivoca”. Más agresiva,
la segunda ley
de Clarke reza: “La única manera de encontrar los
límites de lo posible es yendo más allá de esos lími-
tes y adentrarse en lo imposible”.
Mucho podría decirse sobre tales proposiciones
y la ciencia que en cierta forma describen, aunque
no es ahora el momento de hacerlo. Quisiera cen-
trarme hoy en la más famosa de esas formulaciones,
la conocida como
tercera ley de Clarke. Fue estable-
cida bastante más tarde que las otras dos y ha sido
muchas veces citada y repetida. Con aplastante se-
guridad, nos dice Clarke que: “Cualquier tecnolo-
gía suficientemente avanzada es indistinguible de
la magia”.
Es de suponer que, al formular esta tercera ley,
Clarke tenía en mente cualquier civilización avan-
zada extraterrestre o incluso una civilización hu-
mana del futuro. Se trata de civilizaciones que han
podido disponer de mucho tiempo para desarrollar
una nueva tecnología, cuyos principios y bases teó-
ricas han de quedar por fuerza muy lejanos de lo
que hoy sabemos. Es fácil, entonces, que dicha tec-
nología pueda ser vista por un observador como
nosotros de forma que se confunda con la magia y
lo sobrenatural.
Desde el famoso Un yanqui de Connecticut en la
corte del rey Arturo (1889), de Mark Twain, la ca-
pacidad especulativa típica de la mejor ciencia fic-
ción ha imaginado a menudo este tipo de situacio-
nes. Como era de esperar, el yanqui de Twain apro-
vecha sus conocimientos tecnológicos del siglo
XIX que los contemporáneos del rey Arturo han de
ver inevitablemente como magia.
Es algo parecido a lo que le sucedería a un hom-
bre inteligente de, pongamos, la época del Imperio
Romano si pudiera ver lo que la tecnología nos per-
mite hacer hoy: volar a grandes velocidades o al-
canzar la Luna, comunicarnos con el otro extremo
del planeta de forma instantánea, curar enfermeda-
des que para él serían mortales de necesidad, dispo-
ner de armas de altísimo poder destructivo, y un
largo y casi interminable etcétera. Aunque después
pudiera abordar un largo proceso de estudio para
saber el porqué de tales portentos, lo cierto es que,
en un primer momento, el pobre romano traspa-
sado a nuestro tiempo creería encontrarse ante la
más poderosa de las magias. Falto de la explicación
científica y natural que el saber acumulado de los
últimos dos mil años nos ha proporcionado, segura-
mente achacaría esos portentos hoy cotidianos a
fuerzas sobrenaturales y del todo incomprensibles.
El problema es que esa perplejidad del romano
traído hasta hoy resulta seguramente compartida
con muchos de nuestros contemporáneos. En rea-
Magia y tecnología
La obra más conocida de Arthur Charles Clarke ha sido, sin
duda,
2001, una odisea en el espacio.
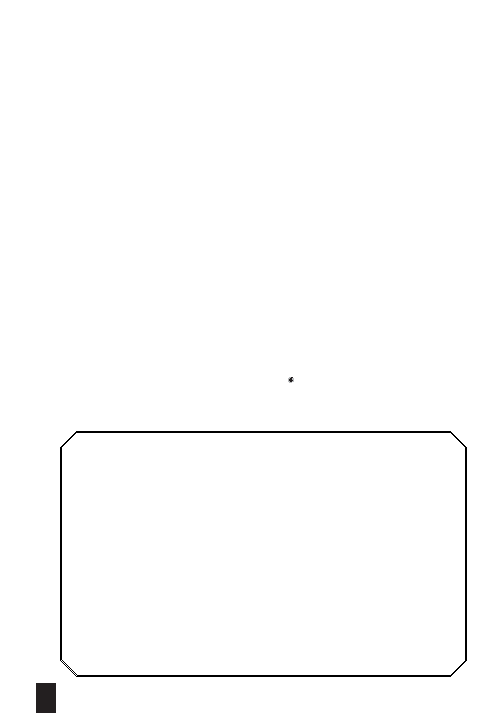
58
el esc
é
ptico
(Invierno 2000)
lidad, poca gente de hoy en día conoce los funda-
mentos científicos y tecnológicos de nuestro pre-
sente. Vivimos en un mundo sumamente tecnifi-
cado, elaborado producto de la ciencia moderna,
aunque muchos no deseen ser conscientes de ello.
Stanley Schmidt -en el editorial de la edición de
septiembre de 1993 de la revista
Analog: science fic-
tion science fact- podía decir parafraseando a
Clarke: “Para muchas de las personas que la utili-
zan, nuestra propia tecnología ha venido a resultar
indistinguible de la magia”.
Y es cierto. Para mucha gente, el uso de la más
variada tecnología se reduce a apretar un botón y
ver cómo, casi por arte de magia, lo más imposible
se hace realidad. Ya no se trata de complejos sorti-
legios o conjuros, el
abracadabra o el ábrete sésamo
se reducen a apretar un botón, girar un dial o mo-
ver una palanca. Por desgracia, la ciencia y la tec-
nología, tan omnipresentes en nuestros días, resul-
tan para la gran mayoría, en sus razones y concep-
tos últimos, tan ignotas e inexplicables como la
magia. Se confunden.
Tras cinco mil años de historia, sólo en los úl-
timos siglos la humanidad parece haber encon-
trado explicaciones y certezas -aunque sean sólo
provisionales, como deben ser siempre las científi-
cas- en la práctica del racionalismo. Pero, a la vista
de este agitado final de milenio, el irracionalismo
que denunciara Lukács en
El asalto a la razón
(1954) no ha sido todavía vencido. Parece que mi-
rar al mundo con los ojos de la razón, en lugar de
ser nuestro mayor éxito como especie, no genera
en todos la confianza que algunos esperamos.
En estos tiempos de finales de milenio, parece
haber rebrotado con fuerza el irracionalismo de la
magia. Se abren paso las explicaciones más irra-
cionales y se nos dice que, incluso en el ámbito de
los negocios, abunda el recurso a adivinos y echa-
doras de cartas. Aún siendo ridículo, es como si al
finalizar el siglo que mayores avances tecnológicos
nos ha proporcionado, la ignorancia acudiera a re-
fugiarse en los elementos mágicos más tradiciona-
les.
Un comportamiento que, como la incompren-
sible pervivencia de los horóscopos en los periódi-
cos y revistas de mayor tirada, se ha hecho habi-
tual en un mundo que parece tener mayor interés
en creer en la magia y en la ayuda de los poderes
sobrenaturales que en el esfuerzo, el trabajo y la
tecnociencia.
El hecho es grave. Muchas de sus más peligro-
sas manifestaciones nos resultan casi del todo in-
advertidas. Así lo constata el famoso escritor de
ciencia ficción Orson Scott Card, cuando nos re-
cuerda la dudosa moralidad de una película tan fa-
mosa como La guerra de las galaxias (1977): al final,
en el momento crucial, el bueno de Luke Skywal-
ker es llamado a desconectar su ordenador -renun-
ciar a la tecnología-, y abandonarse al socorro de
La Fuerza -acoger esperanzado la solución mágica
al margen de la tecnología-.
Da que pensar... Y, en realidad, es terrible. ¿O
no?
MIQUEL BARCELÓ
es profesor de la Universidad Politécnica de
Cataluña y autor de
Ciencia ficción. Guía de lectura.
Suscríbase a
The Skeptical Inquirer
La revista bismestral del Comité para la Investigación Científica de los Supuestos
Hechos Paranormales (CSICOP).
Un año: US$45 Dos años: US$78 Tres años: US$111
Escriba a:
The Skeptical Inquirer
PO Box 707
Amherst, NY 14226-0703
Estados Unidos