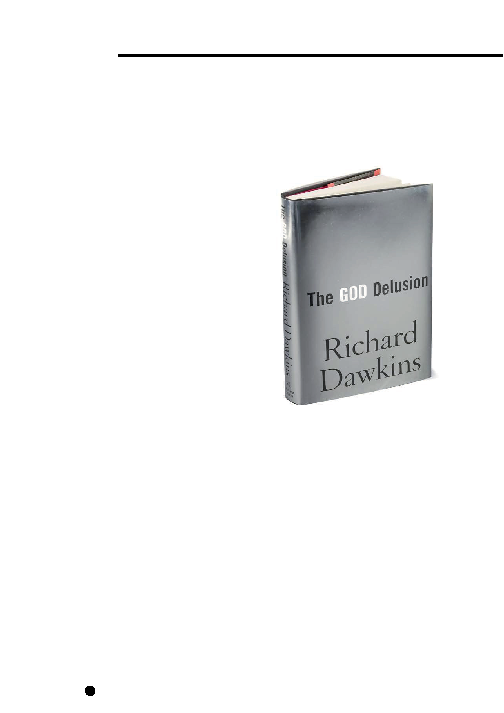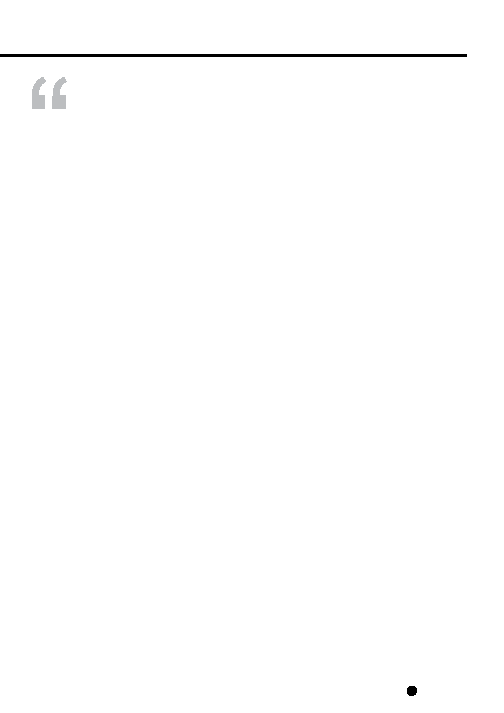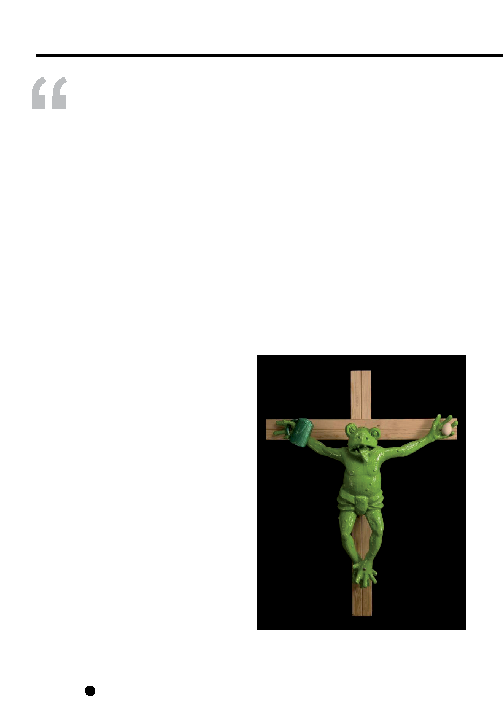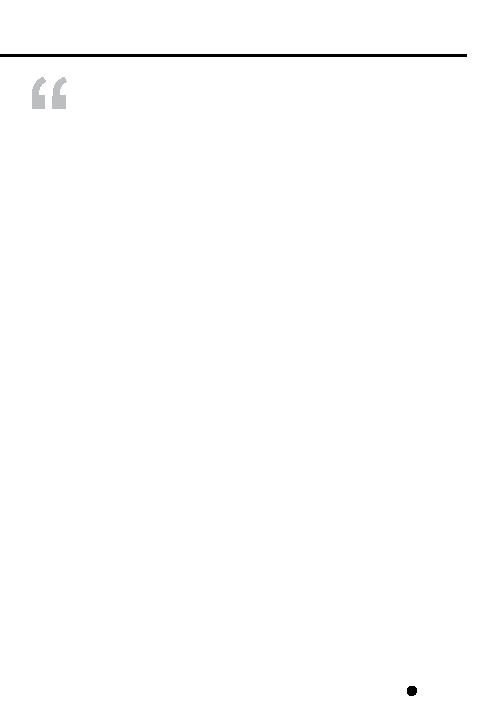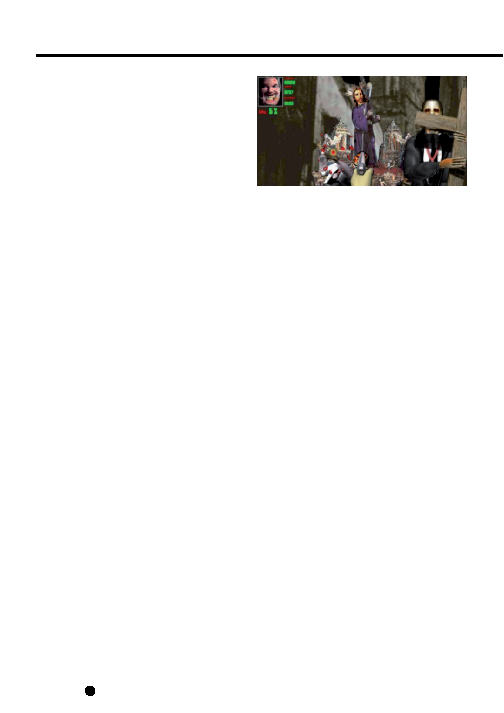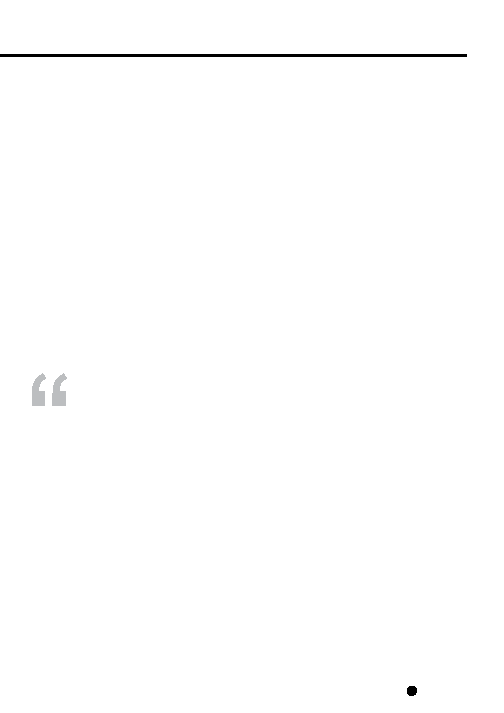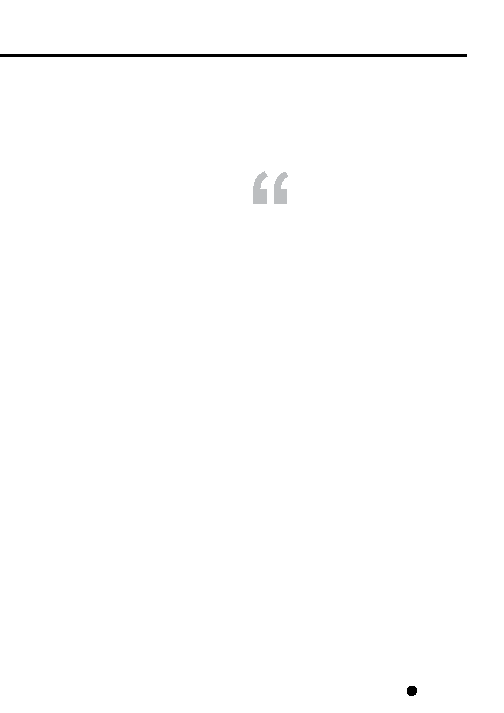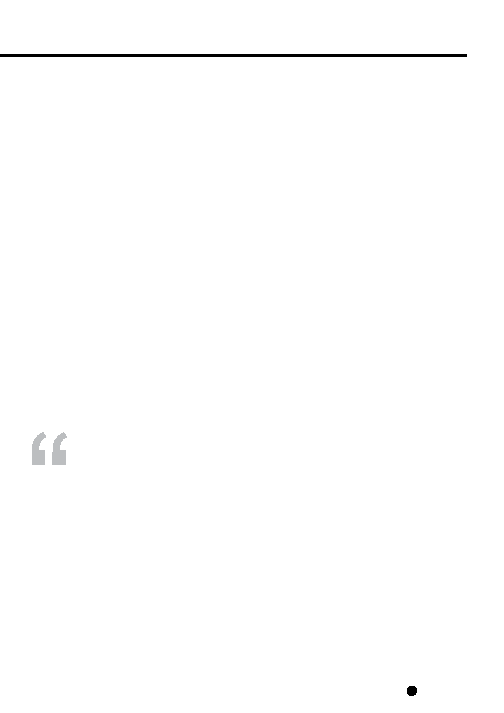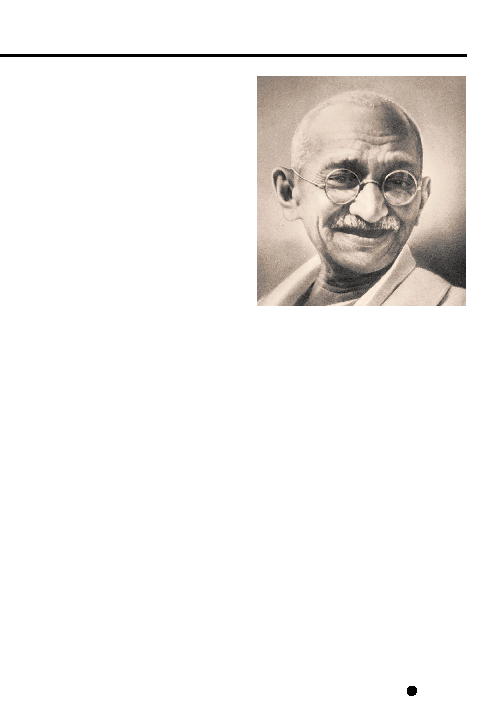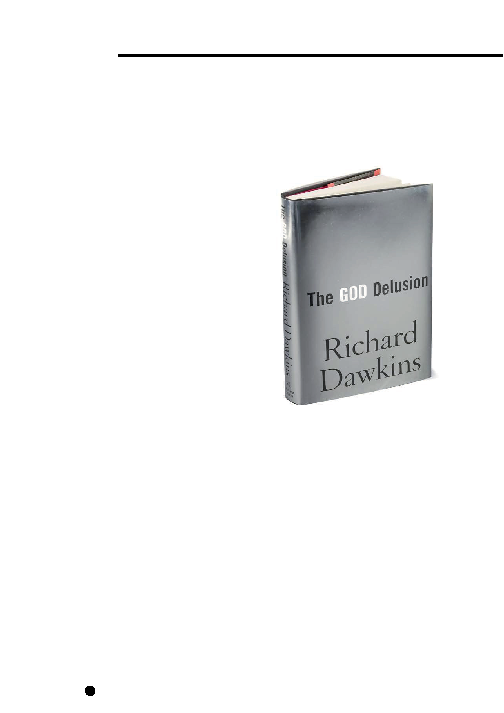
el escéptico
50
Artículo
LA CRUZADA DE LAS LIBRERÍAS
Un artículo a propósito de Richard Dawkins, Hans Küng y Karen Armstrong
Jesús Zamora Bonilla
profesor de Filosofía de la Ciencia en la UNED
1
. «La crítica de la religión se convierte
en un gran negocio»
C
uando muchos pensábamos que el progreso
científi co y tecnológico, y la universalización de
la enseñanza, iban a desguazar defi nitivamente el
pensamiento religioso y a relegarlo al único terreno en el
que debería encontrarse: el de los museos de antigüedades,
junto con las estatuas de Venus y de Anubis, ha resultado
que el curso de la historia nos estaba tan sólo jugando,
como siempre, una broma pesada, porque las religiones ni
se habían ido, ni parece que tengan ninguna intención de
marcharse. El gran golpe de realidad lo recibimos, como
se sabe, el primer día del nuevo milenio (11 de septiembre
de 2001), seguido por ecos más cercanos a nosotros poco
después. Pero no es sólo el fundamentalismo islámico
el que —convertido ahora en «enemigo público número
uno de la libertad y la democracia» por bien orquestadas
campañas mediático-político-militares, así como por sus
propios méritos— nos despierta del sueño ilustrado del
desencantamiento del mundo, sino que en las propias
sociedades occidentales las religiones parecen más
vivas que nunca. Bueno, reconozco que esto último es
una exageración, como constatará cualquiera que haya
pasado de los cuarenta y compare la presencia que el
catolicismo tenía en España en su niñez con la que tiene
ahora; pero lo cierto es que la religión sigue teniendo
una gran importancia social y personal para muchísimos
ciudadanos, a pesar que la concepción de la realidad
física, del orden social y de la naturaleza humana han sido
transformadas de manera irreconocible por el avance del
conocimiento científi co y por las transformaciones de
nuestra forma de vida, en relación con las cosmovisiones
en las que se basaron los fundadores (y la mayor parte
de los continuadores) de esos cultos que ahora siguen
teniendo tanto éxito.
Tal vez como reacción a la constatación de que el
presunto muerto estaba en realidad muy vivo, y en alguna
medida como fruto del escándalo que en algunas mentes
produce el hecho de que la religión siga siendo causa de
tan sangrientas confrontaciones, en el último par de años
hemos tenido una explosión editorial de obras en las que
se critica la religión, y se defi ende particularmente el
ateísmo. Esto, en sí mismo, ya supone un cierto avance
con respecto a los tiempos en los que un viejo profesor
convertía en un pequeño best seller su librito ¿Qué es ser
agnóstico?: ahora, de agnosticismo, nada, pues muchos
han pensado que a la religión no se la vencerá con
una actitud de mera contemporización. En el mercado
mundial (digo, anglosajón), los principales éxitos de
ventas han sido el libro de Richard Dawkins, The God
Delusión (traducido en español como El espejismo de
Dios, Espasa Calpe, 2007); el de Christopher Hitchens,
God Is Not Great: How Religion Poisons Everything; el
de Sam Harris, Letter to a Christian Nation; el de Daniel
Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural
Phenomenon (traducido como Romper el hechizo, Katz
Editores, 2007), y el de Victor J. Stenger, God: The Failed
Hypothesis: How Science Shows that God Does not
Exist. En España también han aparecido en este mismo
período algunas obras de intención crítica semejante,
aunque con una base más humanista que científi ca: La
«El Espejismo de Dios» de Richard Dawkins es todo un Best
Seller de la literatura crítica con la religión. (Archivo).
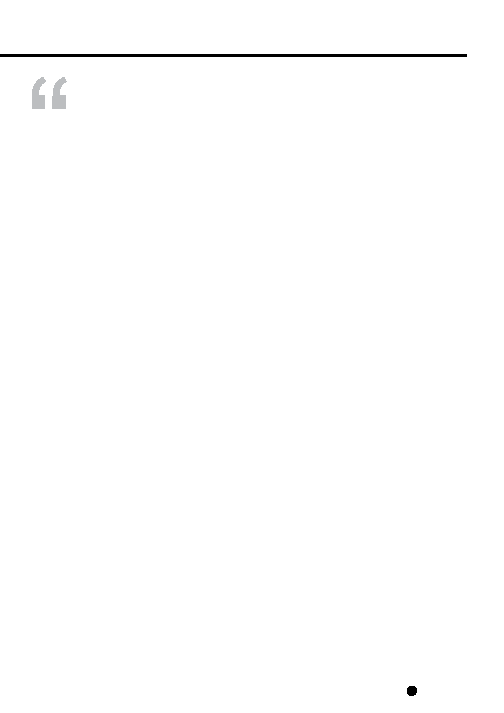
el escéptico
51
vida eterna, de Fernando Savater, y Hablemos de Dios,
de Victoria Camps y Amelia Valcárcel, a los que hay que
sumar las traducciones de dos éxitos de ventas franceses:
el Tratado de ateología, de Michel Onfray, y El alma del
ateísmo, de André Comte-Sponville.
La proliferación de obras críticas contra la religión en
las librerías, y sobre todo su conversión en best-sellers
con sus correspondientes torres de volúmenes, de esas
que incitan aún más a comprarlas, ha preocupado a
muchos defensores de la fe, que han llegado a decir
que «la religión está siendo atacada» y que «la crítica
de la religión se ha convertido en un gran negocio»,
afi rmación esta última que no deja de ser ridícula si
acudimos a cualquier librería y comparamos los metros
de estantes dedicados a la venta de obras en las que
se defi ende alguna religión, con los que se dedican a
las obras que las critican. Más que ridículos, resultan
indignantes algunos otros comentarios en los que estas
obras son tachadas de dogmáticas, cuando lo dogmático
es impedir por la fuerza de la autoridad la difusión de
las ideas (como bien saben todas las religiones, por
activa o por pasiva), mientras que exponer públicamente
argumentos para que todo el mundo pueda juzgarlos y
responderlos (que es lo que se hace en las obras citadas)
es justo lo contrario del dogmatismo. En todo caso, es
verdad que en esas obras se encuentran afi rmaciones
duras contra las religiones, pero ninguna más dura que
frases como, por citar un ejemplo reciente: «los mártires
de la Guerra Civil nos están diciendo que el ateísmo es el
drama y el problema más grande de nuestro tiempo. Sin
duda lo es, por eso desataron aquella violencia contra
ellos, y contra la iglesia» (arzobispo Antonio Cañizares,
con motivo de las recientes beatifi caciones de religiosos
buenos asesinados en la Guerra Civil). Habría que ver
la que se montaría si algunos afi rmásemos que «la
religión es el drama y el problema más grande de nuestro
tiempo» (uno de los objetivos de este artículo es mostrar
precisamente que, pese a algunas apariencias, esto no
es así). La imaginaria frase que acabo de entrecomillar
es objetivamente más dura, y menos justifi cable, que el
inicio del capítulo segundo del libro de Dawkins, pero,
por razones comprensibles, la del autor británico ha
podido molestar más:
«El Dios del Antiguo Testamento es probablemente
el personaje más desagradable de toda la fi cción:
celoso y orgulloso de serlo; un ser mezquino,
injusto y obsesionado con el control; un
vengativo limpiador étnico, sediento de sangre;
un misógino, homófobo, racista, infanticida,
genocida, fi
licida, pestilente, megalómano,
sadomasoquista; un matón caprichosamente
malévolo. [A pesar de ello] aquellos de nosotros
que hemos sido escolarizados desde la infancia
en su conocimiento podemos haber perdido la
sensibilidad frente a su horror.»
El espejismo de Dios, p. 39.
En el resto de este artículo comentaré algunos de los
temas de la obra que acabo de citar, en parte porque es
la que ha tenido más éxito editorial tanto fuera como
dentro de nuestro país, y en parte porque algunos de sus
planteamientos y argumentos lo merecen especialmente.
En el último apartado contrastaré las conclusiones que
hayamos podido sacar de la obra de Dawkins con otras
dos obras muy recientes que también tienen a la religión
y la ciencia (en un caso las naturales, y en otro la historia)
como protagonistas: El principio de todas las cosas, de
Hans Küng (Trotta, 2007), y La gran transformación, de
Karen Armstrong (Paidós, 2007).
2. ¿Qué respeto merecen las creencias
religiosas?
Tres son los temas fundamentales de la obra en la que
el viejo fantasma que perseguía al gran divulgador
científi co que es Richard Dawkins a través de numerosos
rincones de sus otras obras (sobre todo en El capellán del
diablo) se ha materializado de la manera más rotunda,
entrando en una lucha cuerpo a cuerpo tan descarnada
como apasionante. Pese a que el libro, en sus más de
cuatrocientas páginas, desgrana muchos argumentos, tres
son los que me parecen más signifi cativos y originales, y
los que voy a comentar aquí: la crítica a lo que Dawkins
denomina «el inmerecido respeto» que se concede a la
religión; la crítica a la educación religiosa de los niños;
y la crítica al argumento a favor de la existencia de Dios
más común en la abundante literatura que trata el tema
de las relaciones entre la ciencia y la religión; esta última
crítica nos permitirá enlazar con nuestro comentario
sobre el libro de Hans Küng.
Aunque el tema del «respeto inmerecido» se trata
explícitamente sólo en una breve sección del capítulo
introductorio, es en realidad un asunto que late a lo largo
La proliferación de obras críticas contra
la religión en las librerías, y sobre todo su
conversión en best-sellers ha preocupado a
muchos defensores de la fe”.
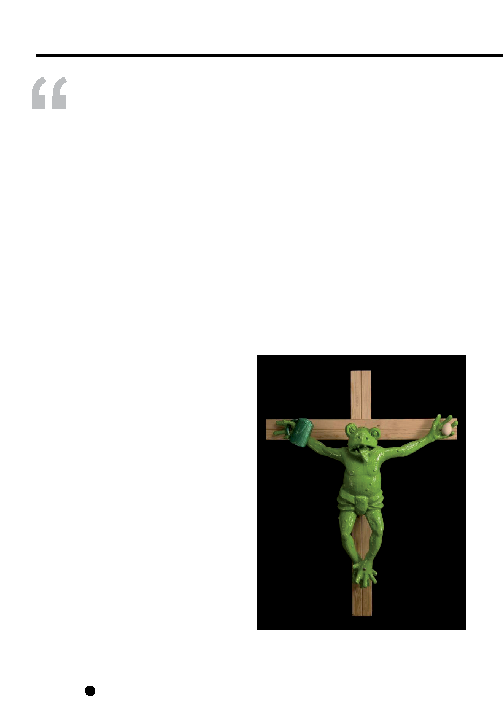
el escéptico
52
La noción misma de que existe algo sagrado
debe ser lo más sagrado que hay. Si deja
de tener sentido «lo sagrado», entonces
no tenemos derecho, no tendremos razón,
al enfadarnos porque se haya violado algo
sagrado”.
Esta imagen de un pequeño sapo crucifi cado expuesta en una
exposición de un museo de arte moderno fue retirada tras
las enérgicas protestas en toda Italia por parte de creyentes
ofendidos. (Martin Kippenberger)
de toda la obra. Su papel al principio del libro es el de
hacer al lector enfrentarse a uno de los principales tabúes
que ha de vencer el crítico de la religión: la idea (o habría
que decir mejor: la reacción emocional) de que uno tiene
ciertos derechos especiales con motivo de sus creencias
religiosas, además del derecho a profesarlas y expresarlas
(siempre que no esto no choque con los derechos de los
demás, naturalmente). Esta reacción emocional, la de
poseer una cierta noción o actitud hacia «lo sagrado»,
puede muy bien ser uno de los instintos cognitivos con
que nos ha dotado la selección natural, pues es común
en todas las culturas y tiene además unas ventajas
selectivas obvias, pues refuerza considerablemente la
cohesión del grupo. No hemos de olvidar que el gran
problema del orden social no es el de qué mueve a los
individuos a cooperar para el bien de la comunidad (en
parte lo hacen por un sentimiento también instintivo de
pertenencia, pero en parte también por el simple miedo
a ser castigados, miedo éste que, junto con las obvias
ventajas del escaqueo y el mangoneo, son impulsados
por otro instinto básico, a saber, el buscar el benefi cio
personal), sino el de qué mueve a los demás individuos
a castigar o reprender a los infractores de las normas. Ya
en los primates hay una cierta tendencia a sentir enfado
hacia quienes perjudican al grupo, pero en el caso de los
humanos, el sentimiento de que una infracción no sólo
causa un perjuicio «material», más o menos limitado,
sino que va contra el orden sagrado de las cosas, este
sentimiento, decía, desencadena una reacción emocional
en quienes son meros observadores de la infracción, y
les lleva a desear intensamente, y generalmente llevar a
cabo si nada se lo impide, el castigo del «pecador».
Para que este truco de la evolución funcione, la noción
misma de que existe algo sagrado debe ser lo más
sagrado que hay (¿no se escuchan aquí reminiscencias
de la platónica «Idea del Bien»?): si deja de tener
sentido «lo sagrado», entonces no tenemos derecho, no
tendremos razón, al enfadarnos porque se haya violado
algo sagrado. El sentimiento de lo sagrado es, incluso,
el que aporta para muchas personas el fundamento de
todas las nociones morales. Este tipo de consideraciones
ha llevado a muchos agnósticos a seguir viviendo
como creyentes, y a seguir fomentando la fe (como el
unamuniano Manuel Bueno). El muy recomendable
fi lósofo norteamericano Daniel Dennet, en el libro que he
citado más arriba, llama a este fenómeno «la creencia en
la creencia»: la idea de que es bueno tener fe, es bueno
creer en algo, aunque no se tenga fe; digamos, la idea de
que la falta de fe es la «carencia de algo positivo», más
bien que la consideración contraria: la de que la posesión
de fe es el desarrollo de una innecesaria y superfl ua,
cuando no claramente perjudicial, excrecencia mental.
De este modo, estando incluso los agnósticos y ateos
condicionados genéticamente para tener esta tendencia
a la necesidad de lo sagrado, no es extraño que esté tan
extendida la idea, que Dawkins pretende ridiculizar, de
que las creencias religiosas merecen un respeto mayor
que cualesquiera otro tipo de creencias.
Casi parece que basta con escribir la frase que acabamos
de ver en cursiva para darse cuenta de su absurdo. ¿Por
qué tengo que respetar la creencia de Juan en que Dios
castigará a los malos con el infi erno, más que su creencia de
que hablar por el móvil mientras se conduce no tiene nada
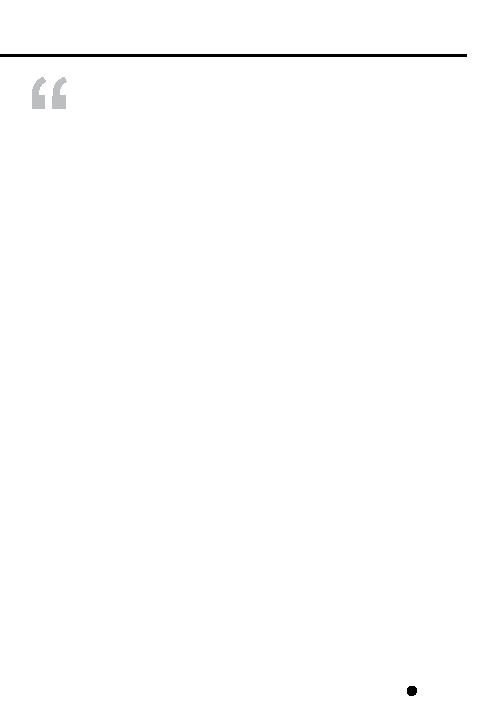
el escéptico
53
Un caso singular es el de la objeción de
conciencia: Según algunos para casi
cualquier cosa se debe respetar el derecho
a la objeción de conciencia por motivos
religiosos y parece que una vez que se
alegan esos motivos religiosos, ya no es
necesario justifi car más profundamente la
solicitud de objeción”.
de malo? De hecho, como ha señalado estupendamente
Fernando Savater, no está nada claro qué signifi ca
«respetar una creencia». Lo que se puede y debe respetar
es a las personas, y obviamente no se falta al respeto a
nadie cuando se intenta argumentar racionalmente con
él (¿o sí?). Unos piensan unas cosas, otros piensan otras,
y nos pasamos media vida discutiendo, más o menos
amigablemente, unos con otros para ver quién tiene
razón. ¿Por qué debe haber temas cuya mera discusión
suponga una falta de respeto?
Pero he dicho que esto era aparentemente obvio, lo
cual quiere decir, por supuesto, que no es tan obvio
como parece. Pues sí que hay otros temas en los que la
mera discusión supone una falta de respeto. Imagínate
que tu jefe empieza a preguntarte por tus prácticas
sexuales, porque acaba de leer un informe que advierte
del peligro de algunas de ellas. Lo primero que se nos
ocurre es considerarlo como acoso. O supongamos que
alguien nos pregunta cuánto ganamos al mes, mientras
discutimos con él sobre el precio de la vivienda. Que se
hable públicamente de esos temas referidos a nosotros
(ni siquiera que se ponga en cuestión nuestras respuestas,
o que se las utilice para criticarnos) lo consideramos
una falta de respeto en muchos casos, una violación
de nuestra intimidad. También nos podemos sentir
indignados cuando se critica nuestro aspecto, o nuestros
gustos, o nuestros orígenes. El problema es, entonces, el
de fi jar los límites del respeto, establecer la diferencia
entre el insulto y la «mera» crítica. Hay dos posiciones
extremas: la de que se puede decir y criticar todo lo que
uno quiera (la máxima libertad para el crítico, digamos),
y la de que todo el mundo tiene derecho decidir qué
parte de sus preferencias y sus opiniones es «intocable»
(toda la libertad para el criticado). Naturalmente, es
difícil decidir entre ambos extremos, o determinar una
posición intermedia óptima, pero desde una perspectiva
liberal creo que sí es posible establecer unas condiciones
mínimas que cualquier decisión que tomemos debería
respetar: primero, los límites deben ser recíprocos, es
decir, alguien que se niega a que sus creencias sean
criticadas no puede pretender criticar con ese mismo
baremo a otras personas; segundo, el «criticado» no
puede pretender que se establezca como norma universal
que a nadie pueda criticársele aquello que él quiere que
no se le critique a él; y tercero, el establecimiento de
unos límites a la critica no puede utilizarse como excusa
para que el criticado establezca un muro impenetrable
dentro del cual saltarse a la torera los derechos de terceros
inocentes.
No cabe duda de que las soluciones adoptadas en las
democracias occidentales, escarmentadas de los desmanes
que en el pasado se cometieron en nombre del honor,
la fe y otras cosas así, ha sido la de tender a minimizar
el espacio de nuestras vidas que debería quedar libre
de críticas. La libre discusión de cada vez más y más
aspectos de la realidad del individuo y de la sociedad ha
permitido progresos considerables en todos los ámbitos,
sociales, económicos, políticos, científi cos, tecnológicos,
o artísticos, y ha permitido ir constituyendo una «esfera
pública» cada vez más rica. Por otro lado, esto es
compatible con la defensa de los derechos del individuo
a mantener cualesquiera creencias, opiniones y formas
de vida (siempre que ellas respeten los derechos de los
demás). El problema lo encontramos al preguntarnos si
el «derecho a mantener» signifi ca tan sólo el derecho a
que a uno no se le impida tener esas creencias, formas
de vida, etc., o si, además de eso, conlleva también el
derecho a que ellas no sean objeto de crítica, ya sean en
términos de análisis o de sátira. El caso de las viñetas
de Mahoma publicadas en un periódico danés hace
pocos años es traído al caso por Dawkins como ejemplo,
aunque me gusta sobre todo la cita en la que dice que
«todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera,
incluso a opinar que su pareja es hermosa y sus hijos
listísimos». De nuevo, la cuestión es qué obligaciones
para los demás implica ese «derecho a la opinión».
Pero existe un matiz adicional en el que insiste Dawkins,
y es el de por qué han de conllevar las creencias
religiosas un privilegio de respeto superior al de otros
tipos de creencias. Un caso singular es el de la objeción
de conciencia: parece que, según algunos, para casi
cualquier cosa se debe respetar el derecho a la objeción
de conciencia por motivos religiosos (desde no hacer
el servicio militar, hasta no practicar abortos, pasando
por la no asistencia a las clases de Educación para la
Ciudadanía), y sobre todo, parece que una vez que se
alegan esos motivos religiosos, ya no es necesario
justifi car más profundamente la solicitud de objeción; en
cambio, uno puede haber hecho tres másters de ética, y
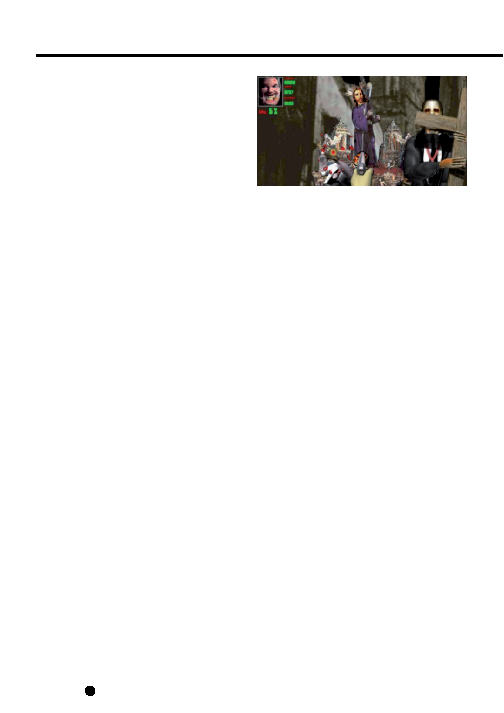
el escéptico
54
ello no ser considerado tan sufi ciente para garantizarle
el derecho a la objeción. Lo que nos ocupa es, de
todas formas, la cuestión de por qué la crítica de las
creencias religiosas de una persona (y las objeciones a
aquellas conductas de la persona que tienen detrás una
motivación religiosa) pueden ser consideradas menos
justifi cables que críticas y objeciones a cualquier otro
tipo de creencias o preferencias (políticas, ideológicas,
musicales, fi losófi cas, gastronómicas, deportivas, etc.).
¿No supone esto una clara discriminación de quienes
no tienen creencias religiosas, pues disfrutan de menos
ámbitos libres de intromisión que los creyentes? Por
ejemplo, el Código Penal español castiga con penas
de prisión de hasta seis años a quien «interrumpiere o
perturbare» ceremonias o «manifestaciones» religiosas
(artículo 523). En cambio, molestar el paso de una
carroza de carnaval o una conferencia de física, o, para
el caso, interrumpir continuamente en una clase normal
y corriente de un centro de enseñanza, no deben de ser
delitos tan graves (¿qué pasaría con la irrupción en la
cabalgata de los Reyes Magos de un grupo de activistas
portando pancartas en las que simplemente se dijera a los
niños la verdad sobre el tema?). Y, lo que es seguramente
más grave todavía: las normas que debe cumplir una
confesión religiosa para ser legalmente inscrita en el
Registro correspondiente son manifi estamente mucho
más laxas que las que ha de cumplir cualquier asociación
de cualquier otro tipo, pues está claro que no se permitiría
registrar (en un país lo sufi cientemente democrático, por
supuesto) ninguna asociación que tuviera en sus estatutos
la prohibición expresa de que sus cargos los ocupasen
mujeres, por ejemplo.
3. Sobre la educación religiosa.
Quizá la tesis más polémica de El espejismo de Dios es la
que se refi ere a la educación religiosa. Dawkins nos señala
que nos parecen enteramente aceptables califi cativos
como «un niño católico» o «un niño musulmán», pero nos
parecerían aberrantes cosas como «un niño republicano»,
«un niño defensor de la interpretación de Copenhague
de la física cuántica», o «un niño marxista» (esto último
con la excepción de Cuba, tal vez, en donde que los
niños sean marxistas es más bien obligatorio). Inculcar
en un niño «creencias» religiosas (y entrecomillamos
esta vez la palabra «creencias», porque nos referimos a
las que puede tener un infante de cuatro u ocho años)
se considera legítimo, parte consustancial, incluso,
de un derecho fundamental de los padres; en cambio,
intentar convencer a un niño de la misma edad de que
«el liberalismo es mejor que el socialismo» o de que «la
homosexualidad es algo natural» se consideraría casi una
perversión, no sé si porque se piensa que la mente del niño
está demasiado poco desarrollada como para ser capaz
de entender plenamente estas cosas y hacerse un juicio
razonable sobre ellas (¿lo está para la religión, que es
mucho más abstrusa y con menos fundamento racional?),
o porque es aún demasiado joven como para poder
«autodefenderse» de las ideas que unos desaprensivos
están intentando sembrar en su cerebro. Más bien creo
que el temor (legítimo) es este último; al fi n y al cabo, si
un niño es incapaz de entender una cosa, el explicársela
no le puede hacer mucho mal, además de aburrirle. Pero,
en cambio, no se considera que el niño tiene derecho a
que nadie (¡ni siquiera sus padres!) intente adoctrinarle
cuando aún no tiene capacidad cognitiva sufi ciente como
para juzgar por sí mismo las virtudes y defectos de las
ideas que se le quieren transmitir.
Por llevar el argumento al terreno del actual debate
español sobre la educación religiosa y la educación cívica,
todos estaremos de acuerdo en que el conocimiento
del «fenómeno religioso» es una parte fundamental
de la cultura que cualquier ciudadano debería recibir.
Este argumento se suele utilizar para defender que
aquellos alumnos que no elijan la asignatura de religión
confesional, tengan otra que verse sobre historia y
fi losofía de las religiones, o algo parecido, y cuyo
contenido sea más bien «imparcial». Pero, analizándolo
de modo apropiado, el argumento sirve en realidad para
justifi car algo totalmente distinto: si el conocimiento
general de las religiones y de su infl uencia histórica es
algo imprescindible para la formación de los alumnos,
¡son precisamente los alumnos cuyos padres deciden
que estudien una asignatura confesional quienes más
necesitan el contrapeso de otros punto de vista! Esto
quiere decir que, mientras que el fenómeno religioso
Imagen del videojuego «Matanza Cofrade». A pesar de existir
cientos de juegos de disparos en donde se lucha matando
desde vietnamitas hasta políticos, su autor fue el primero
en sentarse en el banquillo y ser duramente castigado por
ofender a las imágenes y sentimientos religiosos (Archivo)
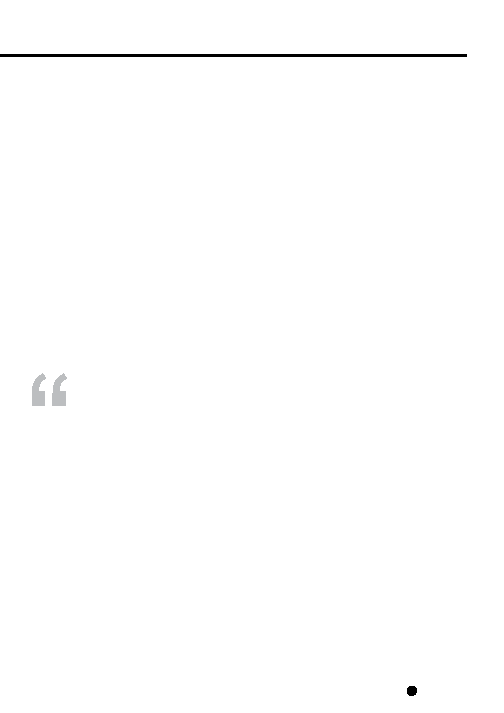
el escéptico
55
En cierto estado de los EE.UU. ha sido
obligatorio etiquetar los libros de biología
con la indicación de que la «teoría» de la
evolución es «sólo una hipótesis entre
otras». ¡Qué no habríamos de poner en
las biblias, coranes y demás si esta sana
práctica se generalizase!”.
«en general» pueden perfectamente estudiarlo todos los
alumnos en las asignaturas de historia, arte, literatura,
fi losofía, cultura clásica, etc., en cambio, los alumnos
que eligen la asignatura confesional deberían dedicar
obligatoriamente una parte de ese tiempo a recibir
información acerca de por qué es razonable que muchas
otras personas no tengan esas creencias (información
que, dicho sea de paso, difícilmente podríamos dejar
que transmitiera el mismo profesor). Así, pienso que,
por ejemplo, los colegios religiosos deberían permitir
que representantes de asociaciones de agnósticos y
ateos los visitaran regularmente para exponer ante sus
alumnos, con toda serenidad, la ínfi ma base racional
de las creencias religiosas y los múltiples y dolorosos
estragos que con frecuencia causa. Al fi n y al cabo,
las religiones han causado a lo largo de los siglos más
muertes y más sufrimientos que el tabaco, y no está de
más que quienes las consumen tengan una advertencia
como la que soportan los fumadores en sus cajetillas (en
cierto estado de los EE.UU. ha sido obligatorio etiquetar
los libros de biología con la indicación de que la «teoría»
de la evolución es «sólo una hipótesis entre otras»; ¡qué
no habríamos de poner en las biblias, coranes y demás,
y en las puertas de los templos, si esta sana práctica se
generalizase!).
de la libertad educativa pretenden seguir ejerciendo
algunos, es radicalmente contrario a la libertad individual
que nuestros alumnos deberían alcanzar gracias a una
educación racional y razonable.
Para decirlo con un eslogan facilón, pero justo y
comprensible: si alguien es demasiado joven para el
sexo, también es demasiado joven para la religión.
3. La hipótesis de Dios, y El principio de
todas las cosas.
La parte más extensa del libro de Dawkins se dedica, de
todas formas, a mostrar la irracionalidad de las creencias
religiosas. En esta sucesión de refl exiones libres sobre
las sugerentes ideas de El espejismo de Dios, no voy a
detenerme, naturalmente, a discutir todas y cada una de
las razones que el autor aporta en defensa de su tesis,
sino que quiero centrarme en hacer una comparación
entre una de sus ideas (por otro lado, la que me parece
más original) y las defendidas recientemente por el
teólogo Hans Küng en su libro El principio de todas
las cosas. El punto en cuestión es la idea de Dios como
creador del universo, o más bien, la hipótesis de que
Dios es la causa primera del universo, o, dicho aún de
otra forma, la explicación de la existencia del universo y
de sus propiedades. Küng reconoce que la demostración
«científi ca» (es decir, lógica o empírica) de esta hipótesis
es literalmente imposible, pero...
«Lo que no parece irrealizable es ofrecer una guía
orientadora que intente iluminar la experiencia
—accesible a cualquiera— de una realidad tan
controvertida como ésta, para de tal modo (...)
colocar a la persona en cuanto ser pensante
y actuante frente a una decisión libre, pero
racionalmente justifi cable. La cual —como todo
esperar, creer y amar profundamente humanos—
reclama, más allá de la razón pura, la apertura
de "la totalidad de la persona"»
El principio de todas las cosas, pg. 89.
La postura de Küng consiste en reconocer que no se
puede «demostrar científi camente» la hipótesis de Dios,
pero que esta hipótesis consiste en «la mejor explicación»
de ciertas características del universo, empezando por
su propia existencia. Puesto que, según Küng, esto no
es una demostración, el aceptarla o no queda sujeto a
la libre decisión de cada cual. Aquí hay ya algunos
errores de bulto: en primer lugar, la contrastación de
hipótesis mediante la «inferencia a la mejor explicación»
es, de hecho, y Küng lo sabe, el principal método de
Visto de otra manera: podemos preguntarnos si al derecho
que asiste a los padres a educar a sus hijos en sus propios
valores y creencias (los de los padres, se entiende), no
le corresponde igualmente el derecho de los propios
niños a conocer simultáneamente otros valores y otras
creencias, y los argumentos a favor y en contra de cada
una, y sobre todo a adquirir la capacidad racional de
elegir por sí mismos las creencias que consideren más
apropiadas. Tengo muy serias dudas de que nuestro
sistema educativo, pese a las proclamas ideológicas de las
leyes y reglamentos que lo gobiernan, se tome en serio lo
de fomentar la capacidad racional de elegir, pues se trata
de una capacidad que exige mucha disciplina intelectual
y afán por aprender, y esto son especies en peligro de
extinción en nuestras escuelas. Pero, desde luego, el
adoctrinamiento ideológico y religioso que con la excusa

el escéptico
56
descubrimiento en la ciencia empírica. No podemos,
por ejemplo, demostrar la existencia de los protones,
pero su existencia con ciertas propiedades es «la mejor
explicación» que tenemos para miles de fenómenos
experimentales, y esa es toda la razón que hay (y no
es poca) para creer en la existencia de los protones o
algo parecido; lo que pasa es que, como estas razones
no son perfectamente concluyentes (pues siempre cabe
la posibilidad de que nuevos experimentos la refuten y
hagan necesario inventar otra hipótesis mejor), el aceptar
la validez de aquella es teoría es fruto de una decisión (o
algo parecido). Si son válidos los argumentos de Küng a
favor de que la hipótesis de Dios es la mejor explicación de
la existencia del universo y de sus maravillosas cualidades
(en particular, las cualidades que permiten la existencia
de seres humanos, y de teólogos en particular), entonces
lo que tenemos ante nosotros es una «demostración
científi ca» de la existencia de Dios (en el sentido en
el que en la ciencia empírica hay demostraciones de
teorías sobre entidades inobservables) a pesar de todas
las prevenciones del autor para que no lo tomemos como
tal. ¿A cuento de qué viene, por tanto, el reconocimiento
de que «no estamos haciendo ciencia»? Creo que la
razón es, fundamentalmente, que Küng quiere curarse
en salud para poder desviar algunas críticas basadas en
argumentos de tipo científi co, como los que veremos a
continuación («al fi n y al cabo —diría— yo sólo estoy
haciendo fi losofía»), y además, quiere predisponer a los
lectores hacia su tesis, haciéndoles creer que tienen algo
importante que hacer al seguir sus argumentos, además
del mero hecho de creérselos o no.
Precisamente esto tiene que ver con el segundo error al
que me refería. Sencillamente no es verdad (o sólo lo
es en un sentido trivial) que en la decisión de aceptar
lo que Küng dice «esté en juego toda la persona», o esa
decisión tenga una particular relevancia moral, más que
meramente epistemológica. Por ejemplo, Küng afi rma:
«Hoy, en el horizonte de la cosmología científi ca,
creer en el Creador del mundo signifi ca afi rmar
desde la confi anza ilustrada (?) que el origen
último del mundo y el ser humano no queda
inexplicado, que el mundo y el ser humano no
son arrojados absurdamente de la nada a la
nada (?), sino que, en cuanto todo, tienen sentido
y valor; que no son caos, sino cosmos, porque
en Dios, que es su fundamento originario,
tienen una "seguridad primera y última" (?). Es
necesario subrayarlo de nuevo: nada obliga a
una persona a aceptar esta fe. ¡Puede decidir al
respecto "con toda libertad"!»
Pg. 128 (signos de interrogación míos).
Pues bien, yo, al menos, no puedo decidir si me creo
una cosa o me creo otra. Yo no puedo dejar de creer «por
mi propia voluntad» que llevo puesto un chándal ahora
mismo, y no puedo creer, aunque quiera, que delante de
mis narices hay una lagartija morada. Tampoco puedo
dejar de creer que diez por quinientos es cinco mil, que la
tierra gira alrededor del sol, que la materia está formada
por átomos y moléculas, o que existe el planeta Neptuno.
Un cerebro sano funciona precisamente eliminando la
mayor cantidad posible de interferencias entre el sistema
encargado de generar nuestras creencias y el sistema
encargado de generar nuestros deseos y decisiones. Si
cualquier animal pudiera decidir qué creer, duraría poco
entre los vivos: lo bueno de nuestro sistema de creencias
es que, con la mayor frecuencia posible, funcione de
Los físicos aportan cada día más pruebas a favor de la
interpretación de los mundos multiples —en contraposición
a la interpretación de Copenhague. La computación cuántica
está detrás de este nuevo interés por la teoría. En la imagen,
ejemplo de generación de mundos múltiples en un artículo de
Max Tegmark en Nature 448, 23-24 año 2007. Según algunos
autores la existencia de mundos múltiples generados desde el
principio de la cosmología con características muy distintas
invalidarían el llamado «principio antrópico» (Nature)
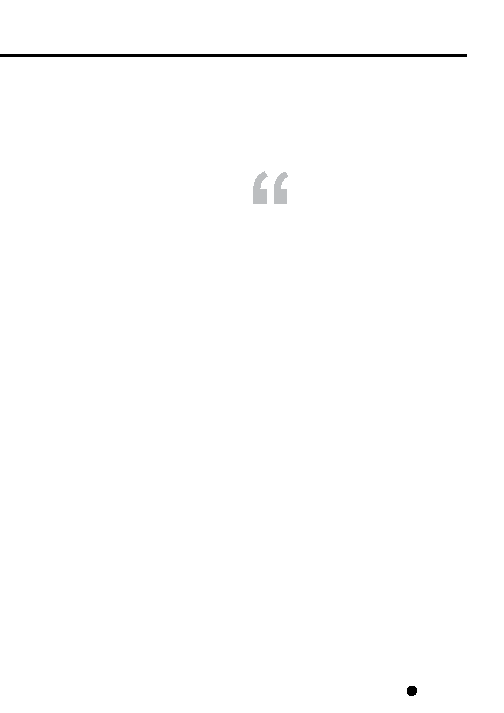
el escéptico
57
«La existencia del universo» no es algo de
lo cual podamos buscar una explicación,
pues no hay ningún proceso o mecanismo
del que podamos dar una descripción y cuyo
resultado sea la existencia del universo”.
tal modo que sean los hechos, y no mis deseos, los que
determinen en último término mis creencias. Nadie
decide creer en Dios después de leer los argumentos de
Küng; como mucho, si los argumentos tienen éxito, el
lector terminará creyendo en Dios, o con su creencia
previa reforzada, pero la idea de que «lo ha decidido
libremente» sólo constituye una burda estrategia retórica
para hacerle pensar al lector que su creencia tiene un
«valor añadido» por ir más allá de lo que es razonable
creer (en vez de tener un valor cognoscitivo menor,
precisamente por culpa de eso) y que su propio valor
como persona moral se ha incrementado gracias a haber
sido víctima del argumento.
Por otro lado, ¿qué razones da Küng para afi rmar que
su examen de la ciencia proporciona una «confi anza
ilustrada» en la existencia de Dios? Básicamente son
dos (las mismas viejas dos razones de casi siempre):
primera, que la existencia del universo, que es una
realidad «precaria» (pg. 44), requiere como causa una
realidad «absoluta»; segunda, que el hecho de que el
universo tenga exactamente las leyes físicas que hacen
posible nuestra existencia exige que haya sido creado
con la «intención» de albergar vida mental como la de
los humanos (o, con un lenguaje un poco menos directo,
aquel hecho permite afi rmar «que el universo no carece
de sentido», pg. 148).
Vayamos a lo primero. Aquí se está repitiendo la sobada
pregunta de Leibniz («¿por qué existe algo, y no más bien
nada?»), que Küng califi ca como «el misterio originario»
y «la pregunta humana por excelencia», una pregunta «por
la relación básica del mundo con un posible fundamento,
sostén y meta-principio de esta realidad; una pregunta que
no se le plantea al científi co, sino a la persona en cuanto
tal» (pg. 87). No deja de ser curioso el hecho de que,
aunque Küng, como la mayoría de teólogos, reconozca
que esta pregunta es exactamente igual de misteriosa con
total independencia de cuál sea la teoría científi ca que
describa mejor las propiedades de la naturaleza (sea la
mecánica cuántica, la cosmología ptolemaica, la teoría del
Big Bang, la macroeconomía keynesiana, o cualquiera),
al autor le pongan especialmente nervioso más algunas
teorías que otras (p.ej., la teoría de los universos múltiples,
según la cual puede haber leyes físicas por las que unos
universos den lugar a otros, según un proceso mediante
el cual aquellos universos que posean propiedades más
proclives a generar otros, terminarán siendo mayoritarios
—una especie de darwinismo cosmológico; cf. pg. 72).
En fi n, de cualquier modo lo importante es que nos
demos cuenta de la razón por la cual, como mostraré
a continuación, nuestra «pregunta por excelencia» no
es más que una mera ilusión cognitiva, que, en cuanto
reconocemos como tal, pierde la urgencia por una
contestación imposible (aunque no deja de maravillarnos
por eso, como las buenas ilusiones ópticas). Se trata de lo
siguiente: cuando preguntamos por la razón de un hecho,
podemos estar preguntado dos cosas distintas; una, ¿cuál
es el mecanismo físico —o de otro tipo— del que dicho
fenómeno —p.ej., el arco iris— es el resultado?, y la
otra, ¿con qué intención se ha producido lo que queremos
explicar —p.ej., un asesinato? En realidad, no es que
ambas cosas sean totalmente diferentes, pues, en el fondo,
el que ciertas cosas se produzcan como resultado de la
intención de alguien, no es más que un tipo particular de
mecanismo o proceso natural; podemos decir, por lo tanto,
que la forma fundamental de explicación de un hecho
consiste en mostrar de qué modo ese hecho es resultado
de algún proceso. (Hablamos también a menudo de
«explicaciones funcionales», como cuando se explica una
característica de un ser vivo a partir de la función que esa
característica posee en su biología; estas explicaciones
eran, antes de Darwin, poco más que un tipo de
explicaciones intencionales —la función era la intención
con la que el Creador había diseñado el órgano—, pero el
darwinismo nos enseñó cómo reducirlas a explicaciones
mecanicistas). Dicho aún de otra manera: «explicar» no
es algo diferente de «describir». Naturalmente, explicar
un cierto fenómeno (p.ej., los eclipses, o las propiedades
del agua) no es lo mismo que describir ese fenómeno;
¡pero sí que consiste nada más que en describir otros
hechos! (p.ej., explicamos los eclipses describiendo los
movimientos de la tierra, la luna y el sol; explicamos
las propiedades del agua describiendo las interacciones
entre sus moléculas).
Una vez aceptado esto (que al explicar algo sólo estamos
describiendo el proceso del cual es resultado), vemos que
«la existencia del universo» no es algo de lo cual podamos
buscar una explicación, pues no hay ningún proceso o
mecanismo del que podamos dar una descripción y cuyo
resultado sea la existencia del universo (cuestión distinta
es si decimos que este universo procede de otros, como
en la teoría de los universos múltiples; pero en ese caso
estamos hablando de «universos» en plural, de los cual el
nuestro sería sólo una pequeña parte, mientras que ahora

el escéptico
58
nos referimos a la totalidad de la naturaleza). Si queremos
afi rmar que la existencia de Dios explica la existencia
del universo, eso sólo sería una verdadera explicación si
lo que se nos ofreciera fuese una descripción de cómo
algunas acciones de Dios producen como resultado la
existencia del universo. Negarse a dar esa descripción
equivale a quedarse con la desnuda afi rmación de que «la
existencia del universo (de la totalidad de la naturaleza)
es el resultado de algún proceso que desconocemos»; lo
cual es bastante paradójico si implícitamente suponemos,
como parece que debemos hacer, que por «la totalidad de
naturaleza» hay que entender precisamente el conjunto de
todos los procesos y mecanismos. Además, la afi rmación
se basa en la hipótesis de que cualquier hecho es resultado
de algún proceso, pero de la validez de esta hipótesis no
tenemos ninguna garantía. Es más, la mecánica cuántica
está llena de sucesos que no son resultado de nada.
¿Ganamos algo suponiendo que al buscar una explicación
de la existencia del universo lo que queremos es buscar
el sentido de su existencia? La facilidad con la que se
deslizan Küng y tantos otros desde el concepto de
explicación al de sentido hace pensar que para ellos se
trata de lo mismo. Pero los benefi cios son aún menores
en este caso, pues el único signifi cado científi camente
legítimo que tienen las palabras «sentido» e «intención»
es el de referirse a ciertas propiedades de ciertos sistemas
físicos (esto es, algunos seres vivos; entre ellos, nosotros,
y seguramente todos los mamíferos y aves, y tal vez
muchos más animales, pero no las plantas y los hongos,
p.ej.). «Tener intenciones» y «actuar movidos por sus
intenciones» son cualidades que algunos seres vivos
poseen, como (algunos) poseen la facultad de segregar
veneno, o la de sumergirse hasta 1 000 metros de
profundidad en el océano, o la de realizar la fotosíntesis.
Es decir, la capacidad de tener intenciones y actuar en
consecuencia es una cualidad enteramente biológica, y
afi rmar que la existencia del universo es el resultado de
«una intención» es tan grotesco (insisto, ¡exactamente
igual de grotesco!) como afi rmar que el universo es
el resultado de una reacción fotosintética, que es una
secreción, o que es el resultado fi nal de un proceso
digestivo (o, perdón por la expresión, que el mundo es
una mierda).
Pues bien, volviendo a Dawkins tras este largo excurso,
el biólogo británico presenta otro argumento demoledor
contra la presuposición de que la existencia de Dios explica
algo. En lugar de la «precariedad» del universo como algo
que requiere un «fundamento», pero muy relacionado
con aquella, Dawkins señala hacia otro aspecto con el
que solemos relacionar el concepto de explicación: el
del motivo por el que ciertas cosas parece que nos están
«pidiendo» ser explicadas con más insistencia que otras.
El hecho es que buscamos explicación principalmente de
aquellos hechos que nos sorprenden, es decir, aquellos
de los cuales tenemos razones para esperar que no
deberían ocurrir, o suceder como suceden (de ahí el «más
bien» de la pregunta leibniziana: a priori, parecería más
probable que el universo no existiera). Esto se relaciona
con lo que dijimos anteriormente sobre los mecanismos,
porque cuando mostramos que el extraño fenómeno que
queremos explicar se sigue de un proceso bien conocido
(nos sorprende lo que no sabemos cómo funciona), o que
es muy general (no sorprende lo infrecuente), o que es
muy simple (nos sorprende lo complicado), entonces deja
de ser tan extraño. Cuando pensamos que algo necesita
una explicación, es porque, aunque aceptamos que es
real, lo consideramos muy improbable. La ilusión de que
Dios puede constituir una explicación de la existencia
del universo se ve reforzada por la apariencia de que,
aunque el mundo es muy complicado (y por ende, muy
improbable), si logramos derivar su existencia de una sola
causa muy simple (Dios), tendremos la mejor explicación
posible (por citar una última vez a Küng: «Si Dios existe,
resulta perfectamente posible contestar la pregunta por la
procedencia última de las constantes cosmológicas, por
la proveniencia de la materia y la energía, y por ende,
del cosmos y del ser humano», El principio de todas las
cosas, pg. 91).
Dawkins, en cambio, explica por qué esto es una
ilusión:
«Un Dios capaz de monitorizar y controlar
continuamente el estado individual de cada
partícula en el universo no puede ser simple.
Por derecho propio, su existencia va a necesitar
una explicación del tamaño de un mamut. Peor
aún: las otras partes de la gigantesca conciencia
de Dios están simultáneamente preocupadas por
los hechos, emociones y oraciones de cada ser
humano —y de cualquier otro extraterrestre
que pudiera haber en otros planetas en esta y
en los otros cien billones de galaxias—. Él tiene
incluso que decidir continuamente no intervenir
milagrosamente para salvarnos cuando tenemos
cáncer (...Estas explicaciones) confunden lo que
signifi ca explicar algo, y parece que tampoco
entienden lo que signifi ca decir que algo es
simple».
El espejismo de Dios, pgs. 164-5.
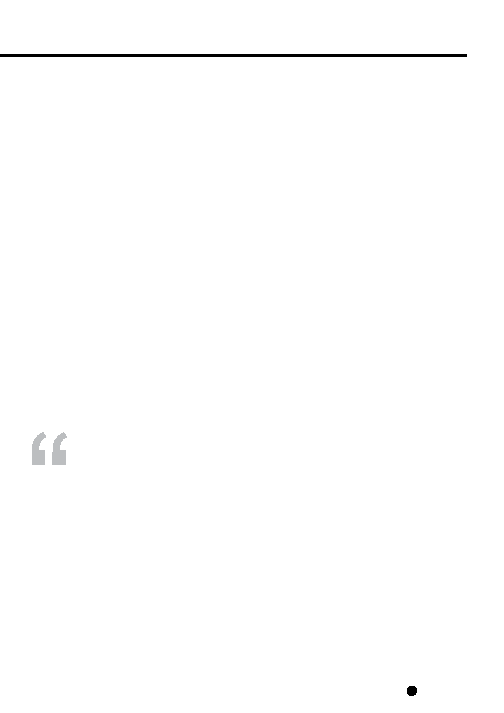
el escéptico
59
El pensamiento teológico está engañado por
el espejismo de que «el orden procede de la
inteligencia», pero lo que la experiencia de
la naturaleza nos enseña es más bien lo
contrario: es la inteligencia la que procede
del orden”.
Podemos ilustrar esta crítica de Dawkins con un ejemplo.
Imaginemos que encontramos un reloj de cuerda en
una playa (como en el viejo cuento de William Paley);
puesto que es un objeto muy complicado, su existencia
exige la de alguien lo sufi cientemente inteligente para
haberlo creado. Ahora bien, ¿cómo de inteligente? (esta
es la maliciosa pregunta que formulara el viejo zorro
de David Hume). Pues... bastante; es más, la existencia
del reloj requiere la existencia no sólo de un individuo
inteligente (el relojero), sino de toda una sociedad en la
que pueda darse la división del trabajo necesaria para
que haya relojeros especializados, y en la que se haya
dado una acumulación de conocimientos técnicos y
matemáticos muy considerable. El reloj no es la creación
de un relojero, sino de toda esa sociedad. Y esa sociedad
es bastante compleja. («¡Muy bien! —diría Paley— pues
ella también requerirá un diseñador»). Pero, antes de
seguir por el camino hacia el que nos atraen los teístas,
hagamos un par de modifi caciones en el ejemplo. ¿Qué
conclusión sacaríamos si lo que halláramos en la playa
fuese, no un reloj de cuerda, sino una punta de fl echa
de piedra? También concluiríamos que ha habido
una sociedad responsable de su creación; pero esta
sociedad será seguramente menos complicada que la
que produjo el reloj. ¿Y si encontrásemos una gigantesca
infraestructura científi ca como el Gran Telescopio de
Canarias? Obviamente, en este caso la sociedad que lo ha
creado debe ser mucho más compleja que la que fabricó
el reloj.
o el universo, eran tan complicados que necesitaban una
explicación. Por lo tanto, si Dios es muy complejo, eso
implica que Dios también requiere de una explicación;
de hecho, implica que la existencia de Dios requiere de
una explicación en mayor medida que la existencia del
universo. Además, esto también implica que Él no puede
ser su propia explicación, pues si pudiera serlo, entonces
también el universo, que es menos complicado, se podría
«autoexplicar».
Estos dos últimos errores, el que hemos señalado al
hablar de la errónea utilización del concepto de «sentido»
en el libro de Hans Küng, y esta confusión sobre lo que
necesita una explicación y por qué, se pueden resumir en
parte a través de una refl exión con la que cerraremos este
apartado: el pensamiento teológico está engañado por el
espejismo de que «el orden procede de la inteligencia»,
pero lo que la experiencia de la naturaleza nos enseña
es más bien lo contrario: es la inteligencia (la única que
conocemos: de las especies biológicas que la poseen) la
que procede del orden, a saber, del orden de las leyes
naturales que rigen el comportamiento de las moléculas
que forman los organismos de aquellas especies.
5. La religión como homeopatía, o «la
gran ofuscación».
Apartado de los combates viscerales entre teístas y ateos,
el libro La gran transformación de Karen Armstrong, la
famosa historiadora de las religiones, ofrece una visión
mucho más sosegada, y sobre todo, menos embebida en
el espíritu evangelizador de unos y otros. Hay que decir
que el objetivo principal de la obra no es el de ofrecer una
«teoría de la religión» que oponer a otras (es en esto un
libro mucho menos beligerante, o masculino, en el mal
sentido de la palabra, que los que hemos comentado hasta
aquí), sino sencillamente el de relatar y contextualizar
la situación social y cultural en la que emergieron las
grandes tradiciones religiosas en Grecia, Israel, India y
China. Y considerado en cuanto exposición histórica, el
libro es no sólo muy ilustrativo, sino que posee incluso
el excelente hilvanado de las novelas en las que varias
tramas, aparentemente independientes entre sí, van
entretejiéndose de modo inesperado. Teniendo en cuenta
este carácter, se entenderá que el motivo por el que lo
traigo a colación en este artículo no es el de comentar sus
cualidades como investigación histórica, que, repito, son
excelentes (muy al contrario del simple amontonamiento
erudito de referencias que constituye la urdimbre básica
del libro de Hans Küng). Más bien lo que pretendo
es contraponer la concepción de la religión que se
desprende del libro de Armstrong con la de Dawkins. La
De aquí se sigue que, si, como quiere Paley, inferimos a
partir de la existencia del universo (que es más complejo
que el reloj) la existencia de un diseñador del universo,
puesto que el cosmos es muchísimo más complejo que el
Gran Telescopio de Canarias, el responsable de la creación
del universo debe ser muchísimo más complicado que
el responsable de la creación del GTC (es decir, nuestra
sociedad global).
«¿Y qué?», dirán muchos teístas, «al fi n y al cabo, Dios es
grande». Pero el problema viene porque hemos llegado a
la existencia de Dios a partir de la premisa de que un reloj,

el escéptico
60
La paloma de la paz tiene un origen religioso judeo-cristiano.
Representa la capacidad de la religión para evitar la violencia
y se basa en la paloma del antiguo testamento que señalaba
a Noe el fi n del diluvio. El diseño que conocemos, pertenece a
Pablo Ruiz Picaso. (Archivo)
La religión ha impulsado a muchos millones
de personas a respetar a sus semejantes,
y también ha atraído a un número nada
desdeñable hacia expresiones de odio
visceral y de crueldad sin límites. ¿Por qué el
mismo «mensaje» ha podido ser entendido
de dos maneras tan distintas?”.
moraleja que podemos extraer de la detallada historia
que cuenta la primera es la de que todas las grandes
religiones (y la fi losofía griega, podemos suponer, con
Sócrates y los dramaturgos clásicos a la cabeza) surgen
del descubrimiento psicológico del «mundo interior»,
de las profundidades de nuestra la mente consciente,
que nos hace percibir nuestra relación con la realidad,
y con nuestros semejantes en particular, en términos de
una armonía fundamental. Cada una de las tradiciones
entendió esta armonía profunda mediante metáforas
distintas, y dio lugar a ritos y mitologías muy distintos,
pero en el fondo todas ellas se reducirían a la sencilla Regla
de Oro, la compasión: «trata a los demás como desees tú
ser tratado». Esto es así porque todas estas concepciones
surgieron, según Armstrong, como respuesta de ciertos
sabios o profetas ante la visión de la violencia extrema
en que se habían sumido sus respectivas sociedades. El
sentimiento religioso fundamental (el amor y el respeto
hacia los demás y hacia el universo) vendría a ser una
especie de antídoto contra el virus de la violencia, y su
descubrimiento, y el proyecto de crear seres humanos
psicológicamente distintos, en los que la compasión
sea algo consustancial, es en lo que consiste la «Gran
Transformación» a la que se refi ere el título del libro.
Los fundamentalismos son una perversión de ese sabio
proyecto.
Dawkins, en cambio, describe a la religión más bien
como fuente de violencia. No es sólo que, en sus
manifestaciones más virulentas, la fe religiosa pueda
producir fenómenos como la Inquisición o los terroristas
suicidas, pero que ello se deba a una contaminación del
mensaje religioso fundamental. Es la propia estructura
cognitiva de la religión, basada en la creencia de que la
aceptación de los dogmas de la fe está por encima de
cualquier discusión racional, la que promueve aquellas
explosiones de violencia extrema, una vez que los lazos
de la disciplina de la razón se han roto. Si el mensaje
fundamental de cualquier religión es el de amarse los
unos a los otros, parece que ha elegido un formato para
ser expresado con el que resulta demasiado fácil dejar de
oírlo, o uno en el que rápidamente se transforma en el
mensaje de «odia y fulmina a los que no tienen la misma
fe que tú».
Resulta paradójico que pueda haber dos visiones tan
radicalmente opuestas sobre la religión, sobre todo
porque no se trata (o no se trata solo) de visiones acerca
del valor moral de la religión, sino de descripciones de su
infl uencia en el comportamiento humano. Naturalmente,
las dos concepciones se apoyan fi rmemente en hechos
históricos indudables: es verdad que la religión ha
impulsado a muchos millones de personas a respetar a
sus semejantes, y también es verdad que ha atraído a
un número nada desdeñable hacia expresiones de odio
visceral y de crueldad sin límites. Pero, si esto es así,
¿cómo ha sido posible? ¿Por qué el mismo «mensaje»
ha podido ser entendido de dos maneras tan distintas?
Y sobre todo, si las grandes religiones se fundamentan
en la compasión hacia los demás, y son, como sugiere
Karen Armstrong, un remedio para la violencia social,
¿por qué han sido tan vergonzosamente inefi caces en
conseguir aquello que se proponían alcanzar —la paz?
Pues las matanzas y crueldades posteriores a la época de
la «Gran Transformación» no han sido menos frecuentes
ni perversas que las anteriores, tal vez al contrario.
Quiero apuntar aquí la hipótesis de que la causa de esta
inefi cacia no ha sido otra que el error de interpretar el
contenido del mensaje como un contenido religioso,
es decir, como algo que tiene que ver con algún tipo
de realidad espiritual. Nótese que no estoy afi rmando
que el carácter espiritual de las ideas religiosas sea el
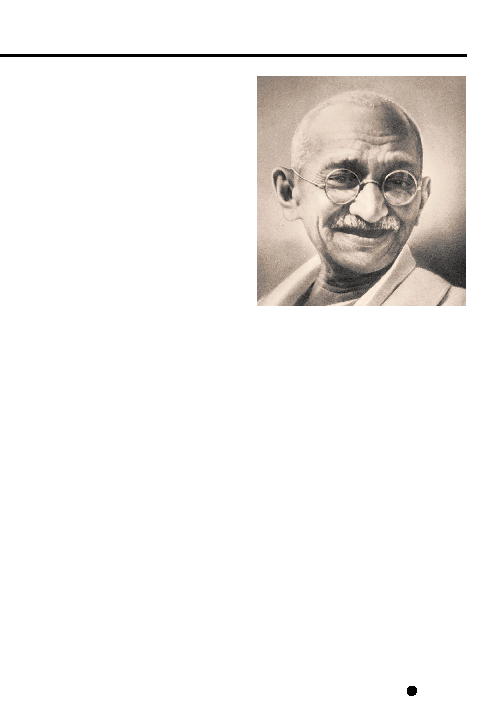
el escéptico
61
A pesar de sus esfuerzos y la búsqueda de la no-violencia.
Gandhi no consiguió la reconciliación entre las diferentes
sociedades y religiones de la India. Su intento de eliminar
tanto el sistema de castas como las diferencias sociales
acabó con durísimas luchas de religión y la partición fi nal
del estado. (Archivo)
responsable de la violencia cometida en su nombre.
Creo más bien que la violencia es tan consustancial al
ser humano como el mal olor de las axilas, comparación
que muestra que no por ser consustancial es inevitable,
pues, al igual que el mal olor, la violencia se manifestará,
o no, dependiendo de las circunstancias. El ejemplo
también ilustra el hecho de que existen circunstancias
que dejan manifestarse en mayor medida esa tendencia
natural, y otras circunstancias que la pueden eliminar
en parte, o al menos la disimulan más. De hecho, las
sociedades occidentales del último medio siglo han sido
completamente atípicas, no sólo por la drástica reducción
del nivel de violencia que se ha dado en ellas (pese a
las quejas de muchos jeremías), sino sobre todo por el
grado de rechazo a la violencia y a la discriminación
que hemos conseguido instilar en las mentes de nuestros
conciudadanos. Es cierto que en otras partes del mundo
el valor de la vida y la integridad física y moral de los
individuos sigue siendo muy bajo, a menudo con la
complicidad de las «potencias occidentales», pero lo
que quiero señalar no es en qué medida la reducción de
la violencia se ha extendido por todo el mundo, sino el
hecho de que, donde efectivamente se ha reducido, no
ha sido gracias a la religión, pues las religiones de los
países occidentales son ahora prácticamente las mismas
que hace cien o doscientos años.
Lo que ha cambiado drásticamente en este último medio
siglo ha sido, más bien, el nivel de bienestar material y la
extensión de las libertades políticas y económicas. Este
bienestar ha roto (es difícil saber si de manera defi nitiva)
el círculo vicioso del que estábamos prisioneros desde el
origen de nuestra especie, y del que muchos aún lo están: el
círculo violencia → miedo → violencia. Nuestro sistema
de bienestar permite que la gente se enfrente a la vida sin
ese miedo primordial que, haciéndonos percibir nuestra
propia existencia y la del mundo como «precarias», nos
impulsaba por una parte a considerar a los extraños como
enemigos, y por otra parte nos conducía a poner nuestra
esperanza en un mundo fi cticio, más perfecto que el
manifi estamente mejorable en que habitábamos. Una vez
roto el miedo, el deseo de responder a la violencia con
violencia (incluso de modo preventivo) ha disminuido
drásticamente, sobre todo por el miedo a perder nuestro
bienestar por culpa de una escalada de agresiones y
venganzas, y especialmente si la escalada ocurre cerca
de nuestras casas. Así pues, el fi n de la violencia (o su
radical atenuación) viene de donde menos se lo espera:
de nuestro haber convertido en valores supremos el
confort, la comodidad y la seguridad material, bienes
tan exquisitos que estamos dispuestos a renunciar a
nuestras ganas de pelea con tal de conservarlos. Esa
actitud ante la vida, la del consumidor apacible, es la que
está cambiando el mundo, y gracias a ello lo espiritual
está quedando relegado a su lugar correcto: los libros
de historia-fi cción y algunas series de la tele. Cuando la
sociedad pretendió resolver sus problemas invocando el
espíritu (ya fuera el del Creador, el de los propios fi eles,
o el de los antepasados), el resultado fue el mismo que el
de las curas homeopáticas: ninguno, o, como mucho, un
pequeño efecto placebo.
El error de autores (y lectores) como Armstrong es
el pensar que, por debajo de los rituales y los odios
interculturales, las grandes religiones tienen un mensaje
común que es válido en cuanto mensaje religioso. No
debemos buscar, como ella afi rma, «la esencia de la
religión» como una forma de búsqueda espiritual, sino
darnos cuenta de que, una vez descubierta esa esencia,
la mejor forma de ponerla en práctica es olvidar por
completo que el fundamento de su validez consista en
una realidad transcendente, para poder disfrutar sin
remordimientos del hecho de que nuestra pretendida y
consumista «falta de valores» es precisamente lo más
parecido que nunca podremos tener a un paraíso en la
tierra.